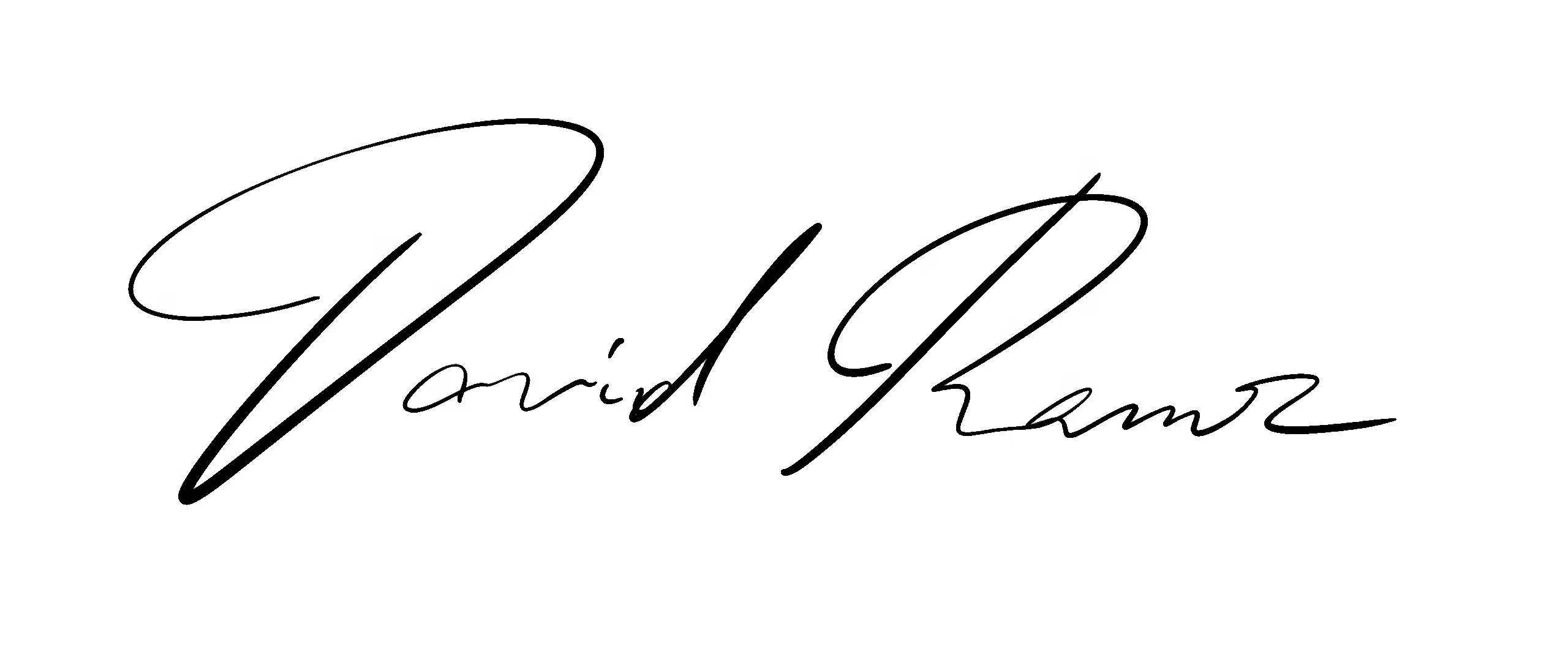La temporada de Día de Muertos es mi favorita en todo el año en México. Desde octubre, las calles de las ciudades comienzan a vestir colores de flores y recortes de papel china (papel de seda, en peruano) y en las panaderías hace su aparición oficial ese pan dulce circular que simula cargar encima huesitos humanos y que es apodado “pan de muerto”, así como las infaltables calaveritas de azúcar.
Que no tienes que siquiera pisar un cementerio para darte cuenta de que se aproxima el Día de Muertos, vamos.
De hecho, en los siete años que llevo viviendo en el país no había visitado una sola vez un camposanto hasta este 31 de octubre que fui con toda la curiosidad del mundo al Panteón Municipal de Puebla. No era el día mismo, pero ya casi.

Afuera, los puestos de flores estaban inundados de cempasúchil, una flor de variedades amarillas y anaranjadas cuyos pétalos —dicen que dice la tradición mexicana— guía a los muertos en su camino desde el más allá al más acá en esta temporada.
Por ahí, quizás de perdido, alguien compraba algún girasol.
En un caos de alguna forma ordenado, las tumbas se reparten todas sobre el piso del extenso cementerio de alrededor de 16 hectáreas. De donde vengo, en Trujillo, Perú, el antiguo Cementerio General de Miraflores optó por un crecimiento vertical: pabellones de nichos que alcanzan las seis filas, sumando cada bloque unos 200 nichos. Aquí, todos están enterrados bajo tierra. Algunos coronan la tumba con una placa que advierte a quien se vea tentado con la expropiación: “Perpetuidad”.

Pensando en las escenas de Coco, interrumpo la tarea más ajetreada de lo habitual de uno de los trabajadores de limpieza del lugar: ¿aquí la gente hace velaciones? ¿Pasan la noche aquí? En mi cabeza pasan, por ejemplo, las jornadas de oración que hace la familia de mi esposa en el cementerio de Catacaos, en Piura.
Pero la respuesta es negativa. Algunos se quedan hasta alrededor de las ocho, me dice, pero difícilmente alguien más allá de esas horas.

Parece tener sentido. Si la tradición —dicen que dicen que— establece que los muertos irán a visitarte a casa durante esa noche, y para eso les pusiste un altar con su comida y bebida favorita, ¿por qué irías al cementerio? ¡Se van a cruzar!
Al día siguiente, el 1 de noviembre, no sólo acompañado sino que llevado por mi familia adoptiva mexicana —Montse y Abraham, con todo el cariño del mundo— llegué a Huaquechula, a una hora al suroeste de la ciudad de Puebla.

Huaquechula tiene una fama muy bien ganada por la dedicación de sus habitantes para levantar unos altares monumentales hermosamente decorados. La tradición aquí —no se dice que dicen, lo dicen quienes los hacen— es que le toca hacer uno a cada familia que perdió un ser querido durante el año.
Los altares, todos coronados con símbolos cristianos, están llenos de elementos significativos que remiten al fallecido, a sus virtudes y defectos, nos explica la guía.

En la parte inferior de algunos altares se puede ver al finado, pero no es un cuadro lo que vemos directamente, sino el reflejo en un espejo de un cuadro colocado estratégicamente encima. Simboliza, de acuerdo a la guía, que el muerto está más allá de nuestro alcance. Como que lo podemos ver pero ya no tocar.
Otros dicen que sirve como una suerte de espacio de encuentro virtual: fallecidos y vivos se miran a través del espejo.

Nosotros y varios más preguntamos en distintos momentos: Y las estatuas de niños llorando, ¿qué? Representan, explica una y otra vez la guía y nos toca creerle, la pena que aún sienten los familiares.

Pero Huaquechula —y seguramente todos los demás pueblos oficialmente mágicos o mágicos de facto en México— no tiene solamente los altares. Las calles están llenas de alegría y color: flores, pasacalles, bailes, voladores de Cuetzalán, alebrijes y catrinas de tamaños varios.

Va cayendo entonces la noche y el misticismo de la muerte se intensifica. La tradición —dicen que dice— estipula que los muertos llegarán más tarde. Mientras, los fuegos artificiales se alistan en la plaza principal.
Las calles tienen unas pequeñas luminarias con forma, claro, de calaveras a la altura de los pies.

Muy temprano por la mañana, nos asegura la guía, los pobladores irán al cementerio, ahora sí, a despedirse de sus fallecidos.
Reprocha el arqueólogo Víctor Joel Santos Ramírez, en el sitio web del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH), que el Día de Muertos, tal como lo conocemos hoy, no es una auténtica “celebración de origen prehispánico”, sino algo de la primera mitad del siglo XX. Citando a la antropóloga Elsa Malvido, apunta que “las fiestas del 1 y 2 de noviembre fueron ‘reinventadas’, con el propósito de quitarle poder a la iglesia católica y asociarlas con la idea nacionalista (…) Para tal efecto, [el presidente Lázaro] Cárdenas se hizo rodear de intelectuales socialistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Octavio Paz y José Clemente Orozco”.
Señalando al actualmente multitudinario desfile de Día de Muertos de Ciudad de México, que no existió hasta que lo inventaron en la película 007: Spectre, de 2015, advierte sobre el peligro de convertir la celebración “en un producto de consumo turístico, lo cual se ha venido concretando durante las primeras dos décadas del siglo XXI”.
Puede ser. Quizás el actual Día de Muertos dista de ser exactamente una tradición antiquísima mexicana. Y parece obvio que cualquier esfuerzo de extirparle el factor cristiano a la celebración ha fracasado.
La celebración ha tomado su camino propio. En buena parte, un camino turístico que este año, se estimaba, dejará solamente en el estado de Puebla ingresos de 769 millones de pesos, unos 41 millones de dólares.
¿Cuántos en realidad creen que los muertos los visitan y cuánto es más una tradición turística? Difícil saber. Al fin y al cabo, las civilizaciones y sus festividades cambian, migran, mezclan. Viven. Y la celebración del Día de Muertos está muy viva.

Y hoy que acaba, ya la empiezo a extrañar.
Réquiem aetérnam dona eis, Dómine; Et lux perpétua lúceat eis.