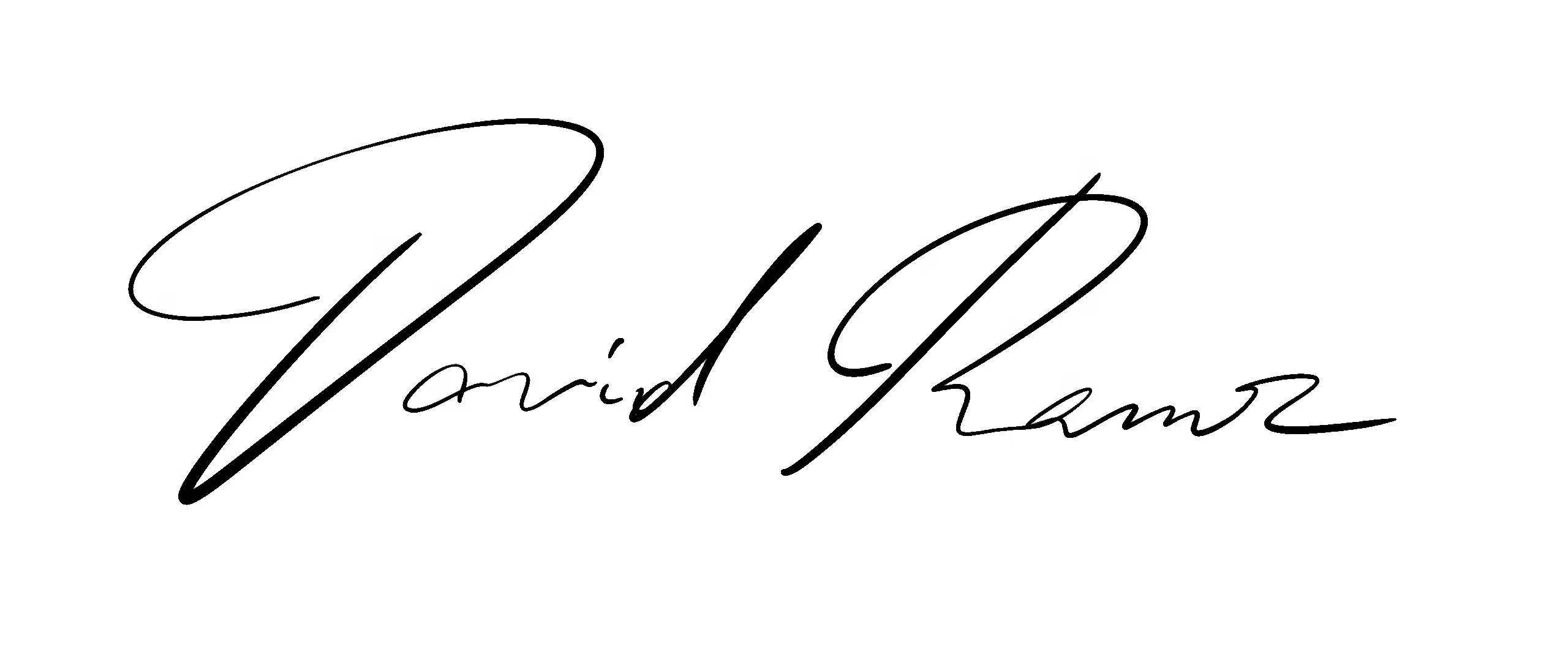Era un trayecto algo cansado con un final prometido mágico. Había que salir de la ciudad cerca de la medianoche para llegar al aeropuerto de Ciudad de México muy temprano en la madrugada. Luego, un viaje de tres horas a la tierra prometida de la fantasía moderna: Orlando, para celebrar los 70 años exactos de mi padre.
Mi esposa, mi hija y yo esperábamos sentados en un mueble del centro comercial que también es terminal de autobuses, hasta que fuera hora de abordar. Hasta que lo fue.
Habían sido pocos minutos. Pero fueron los necesarios.
Mientras dejaba mis cosas en una de esas bandejas del control previo a la sala de embarque de la terminal, noté que me faltaba el teléfono. Ese momento en que se te enfría cada vértebra de la columna e impulsivamente revisas los bolsillos hasta el fondo, como si de tanto rebuscar fuéramos a encontrar lo que ya no está ahí.
Lo dejé en el mueble en el que esperábamos, recordé. Corrí. Muy tarde.
“Una señora de chamarra rosa justo pasó por ahí y recogió algo”, me contó la, quizás, única testigo del robo, mientras me veía seguramente con el rostro pálido y la mirada tan extraviada como mi teléfono.
Entonces todo se nubló: ¿Qué hacer? Había que tomar el bus, porque si no subíamos no llegábamos a Ciudad de México y perdíamos el avión a Orlando. Pero, ¿y el teléfono?
La esperanza de recuperar el móvil, en la confianza de que haya sido solamente un caso de “ah, mira lo que me encontré” se alejaba tomando calles cada vez más sinuosas, como podía ver en directo a través del mapa del iPad.
Era uno de esos momentos en los que necesitas urgentemente ser rescatado, si es preciso, con un cachetadón. Que no me dio, pero casi, mi esposa.
Era momento de abordar. Era momento de hacer click en ese botón que te permite, en lo que se puede, borrar tu información entera del dispositivo y bloquearlo.
Era momento de dejar ir. Y click.
Los teléfonos móviles hace mucho que ya casi ni sirven para llamar. Esa probablemente sea la razón por la que casi la totalidad de planes de telefonía que ofrecen en México te dan minutos y mensajes de texto ilimitados. No son siquiera una ventaja diferencial. Al cabo que ni se usan.
Para lo que sí sirven los teléfonos móviles es para albergar nuestra vida entera y más: la vida entera de tantos otros familiares y amigos.
Las cuentas del banco, las tarjetas, las redes sociales, los correos electrónicos, los contactos y accesos del trabajo. Tantas cosas que se pueden ir en un instante.
Las notificaciones. Las mil y una notificaciones.
Todo se fue esa medianoche.
Pasé de ser el que cargaba toda la información virtual a ser un incompetente digital.
Y les confieso que fue maravilloso.
No hubo mensajes de WhatsApp. No tenía idea quién le dio me gusta a qué cosa. No había scrolls, no había TikTok, no había Instagram ni series para ver en el streaming.
No había forma de decirle a nadie lo maravilloso que estaba resultando el paseo, pero tampoco tenía mensajes que me distrajeran de ver y experimentar la magia de Disney World o de Universal.
No tengo ni la mitad de fotos y videos de ese viaje en comparación con los anteriores. Las que tengo son por la generosidad de mi esposa de prestarme su teléfono. Pero creo que, de alguna manera, todo fue más mágico. Porque estaba ahí, viendo no a través de una pantalla sino en el mundo real.
No persiguiendo la mejor foto ni el video, sino coleccionando alegrías con mi familia.
Cuando se acercó el momento de volver —porque todo tiene su final, nada dura para siempre, canta Héctor Lavoe—, era también hora de tener un teléfono, nuevamente.
Y de alguna forma fue como empezar a escribir una misma carta en una nueva hoja: escribes menos, prescindes de mucho, te das cuenta de lo que no servía y estaba de relleno.
Uso menos el celular, es decir. Me aburre un poco más. No mucho, pero algo más.
No es el plan que me vuelvan a robar. Pero trataré de olvidar el teléfono lejos del entretenimiento una que otra vez.
*Ilustración: David Ramos, a partir de fotografía propia, generada con IA (Abacus.AI/Seedream).