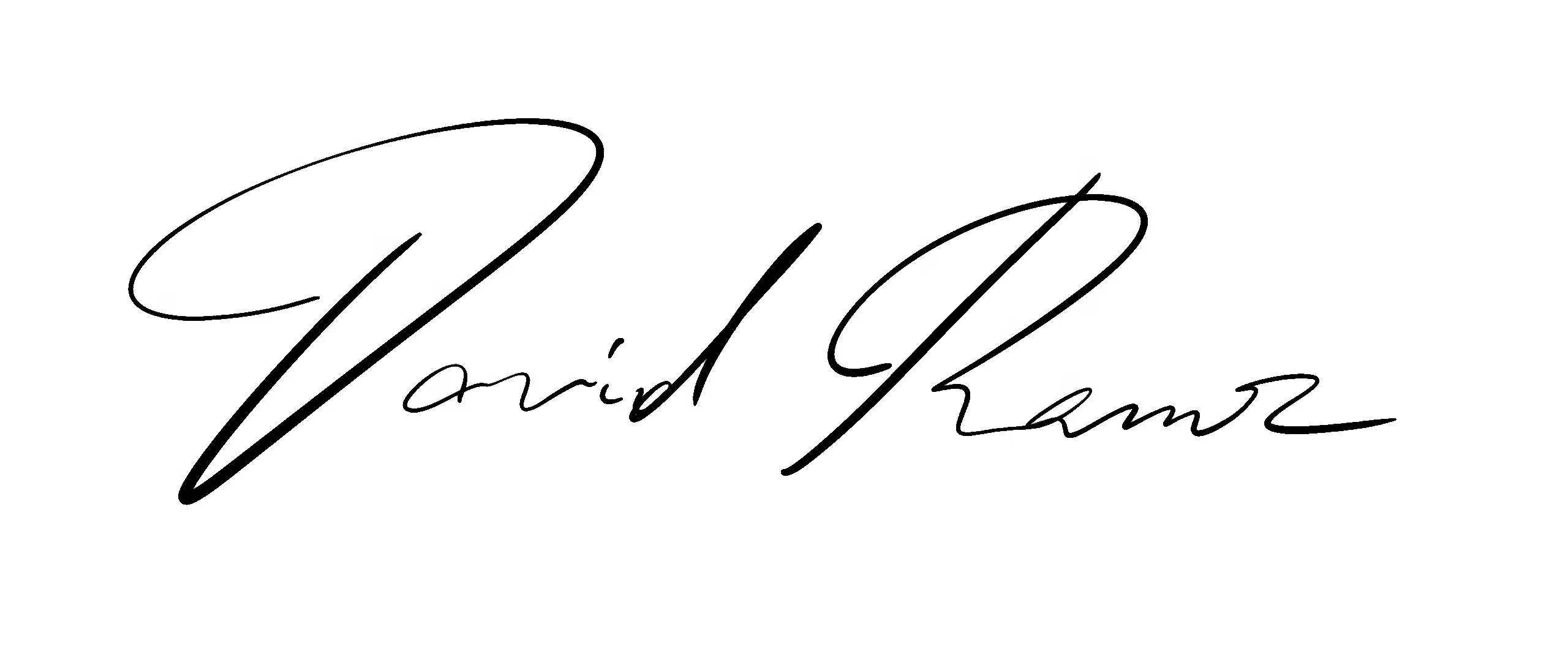La lancha no sólo transporta personas. Ciertamente es el autobús/camión/colectivo/guagua/burra de la selva tropical. Pero también sirve para llevar desde pan hasta tractores.
Y en muchos caseríos selva adentro se detiene, como si se tratara de un paradero. Y bajan y suben. Así llegan a esos poblados el pan, las gaseosas, las cervezas, claro. Y suben por unos instantes quienes te ofrecen frutas y también monos, pihuichos y otros animales que seguramente con todo el peso de la ley y la moral no deberías comprar.
Eso volvería a mi cabeza días después, cuando en una combi recorríamos el sinuoso camino entonces no lo suficientemente asfaltado entre Yurimaguas y Tarapoto, y una señora cargaba en una caja ruidosos pihuichos que, como si estuvieran entrenados, se callaban ante la presencia de la autoridad. Síndrome de Estocolmo, pongámosle.
A bordo me ofrecieron llevarme un mono frailecillo, que se le llama así porque parece una suerte de monje encapuchado en miniatura. No recuerdo el precio (¿tiene precio el salvaje aprovechamiento de una especie protegida? La respuesta Amazonas adentro es sí). Vienen a mi memoria sus dedos chiquitos, como los de un ser humano muy pero muy pequeño.
¿Por qué a veces se nos hace tan fácil hacer mascotas de lo que no debería serlo? Alguien seguramente sí lo compró.
En el camarote por 80 soles había algo de privacidad, pero escasa comodidad. La almohada era un bloque duro de flotador. La cama, una suerte de colchoneta deportiva.
Pero una generosa cortesía de las autoridades de a bordo nos permitía colgar las hamacas y pasar buena parte del tiempo en el amplio y casi vacío salón del tercer piso, donde por los mismos 80 soles que pagué por el camarote no habría tenido derecho a una puerta con candado para proteger mi equipaje.
Pero con camarote y todo nos correspondía segundo piso, en cuyo salón no parecía entrar una sola alma más. Ahí no sólo dormían en hamacas. Petates y lo que fuera hacían el trabajo de cama sobre el piso. Caminabas muchas veces tratando de no pisar a nadie.
Como cuando nos formábamos en fila para la comida. Que con los camarotes de segundo piso nos tocaba comida de segundo piso.
En el tercer piso, el desayuno era americano. En el segundo, llevábamos nuestros tapers para recibir la ración correspondiente de lo que fuera que hubiera esa mañana. Las diferencias eran parecidas para las otras comidas del día.
Que es peligroso caer al río, me advertía Marco, que ya alguna experiencia en viajes en lancha tenía. No por los animales, como uno puede imaginar por tantas películas —que su anaconda, que sus pirañas, que sus caimanes—, sino por la corriente. Que si te caes, no es tan sencillo como nadar, me decía, que la corriente te arrastraría.
(Al Amazonas se le conoce como el “río mar” porque su caudal es tal que en algunos tramos es difícil distinguir una orilla de la otra. ¿Cuánto podrías nadar intentando llegar a la orilla mientras la corriente te lleva a donde sea que va?).
Escuchaba la advertencia de Marco mientras miraba el río desde esa baranda tan baja, insuficiente para mi sensación de vértigo.
No tan lejos, unos bufeos colorados decidieron acompañarnos.