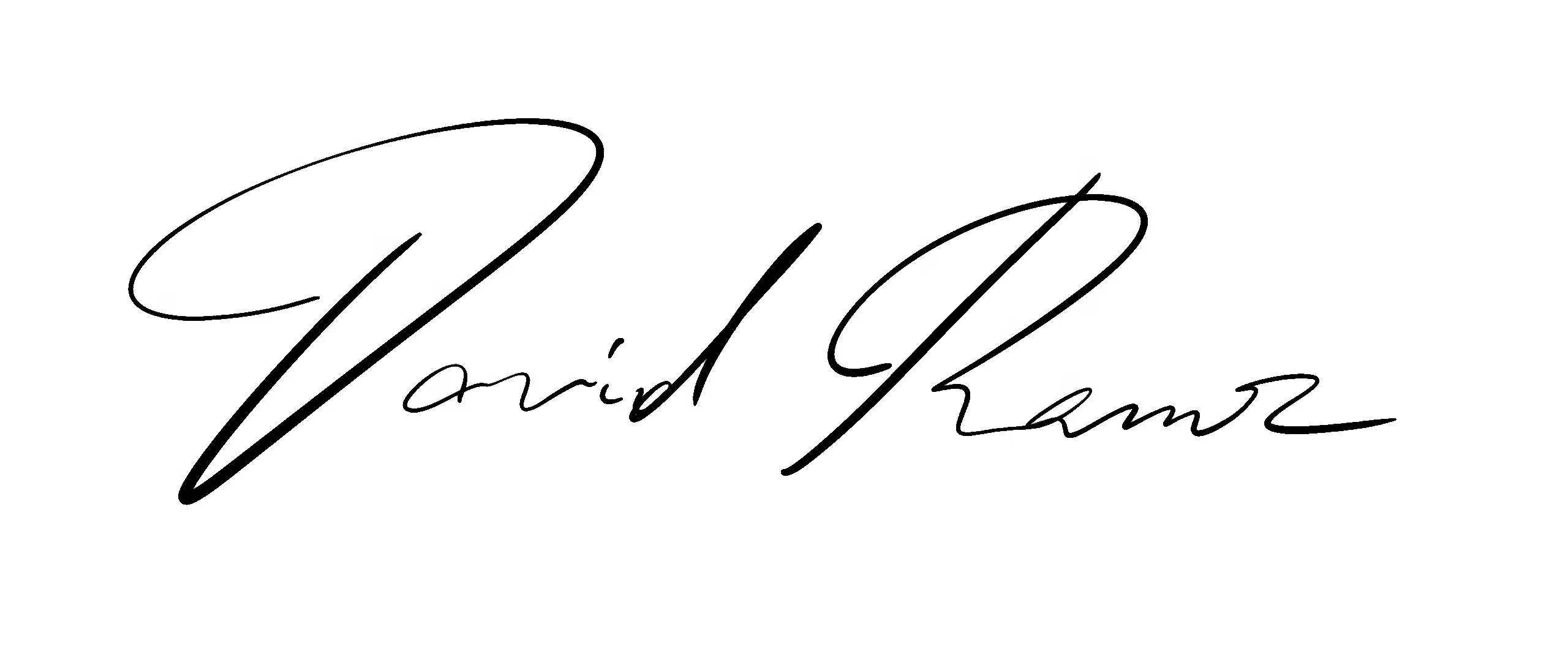Se llamaba Juan, pongamos que se llamaba Juan. Era un joven taxista y me recogió al pie de un bonito hotel en San Salvador, El Salvador. Era mayo de 2015, faltaba nada para que Mons. Óscar Arnulfo Romero, hoy San Óscar Arnulfo Romero, fuera proclamado beato en la Plaza Salvador del Mundo. Y Juan me estaba llevando por diversas partes de la ciudad.
Poco antes de llegar a la Catedral de San Salvador, en cuya cripta reposa el cuerpo de Romero, se me antojaba bajar a caminar un poco. Juan no estuvo de acuerdo. Es peligroso, me dijo, se darán cuenta de que no es de acá y le puede pasar algo, o algo así me dijo. Faltaban pocas calles para la catedral, pero no, que así, yo solito no. Que no me lo aconsejaba. Y algo de temor me dio.
Reinaban (¿reinaban?) los salvajes maras, violentos grupos criminales a cargo del tráfico de drogas en América Central, conocidos por sus tatuajes por todo el cuerpo, cara incluida.
Me entró el miedo, lo confieso.
Meses después, en julio, la explosión de una granada lanzada al Sheraton Presidente, a pocas calles del hotel en el que me recogió Juan, sería señalada como un ataque de pandillas para causar (si se podía aún más) zozobra en el país.
Ese fin de mes, los maras forzaron un paro de transporte público en el país.
Juan, tipazo, me llevó a la catedral, como a varios otros lugares importantes del paso de Romero por esta tierra.
Y en el camino hablamos mucho sobre algo de lo que yo era rotundamente ignorante a mis casi 29 años: la migración.
Juan tendría menos años que yo, quizás algo de 25 años, quizás menos. Pero ya había vivido en Estados Unidos.
Que pasar por Guatemala era relativamente sencillo, me explicó. Y que a México se cruza con unas balsas que son llantas (neumáticos) gigantes, de camiones. Ahí comenzaba lo seriamente difícil.
Ellos te reconocen de sólo mirarte, me dijo, sobre los “federales” mexicanos. Que se subían a los camiones (buses) y ahí pedían los documentos, y con sólo mirarte ya sabían a dónde ibas, y que te bajaban y te devolvían. Y de vuelta a iniciar todo.
Él lo hizo así. Después, algo después, sabría algo sobre los que hacen el recorrido sobre ese tren apodado “La Bestia”.
Juan me “desasnó”. Que no todos cruzan el río. Que él cruzó el desierto. Que para sobrevivir al frío de las noches algunos duermen en esas bolsas que los forenses usan para cuerpos que duermen el sueño eterno.
Y que así, sin más, alguna vez él cruzó el desierto y llegó a Phoenix, Arizona. Ahí tenía familia me dijo. Y ahí pasó unos años.
Pero un día, la mala suerte: un incidente menor de tránsito, un policía, documentos, no hay. Me dijo que pasó meses. Creo que dijo 18. Podría mi memoria estar exagerando. Pero fueron meses que pasó, me dijo, de una cárcel a otra, sin ver razonablemente el sol. Fue un tiempo duro. Hasta que lo deportaron.
Y en ese mayo de 2015, estaba juntado dinero para volver al norte. Que lo podía hacer solo, dijo, sin coyotes. Que ya se conocía la ruta y todo. No supe más de su vida. Juan, pongamos que te llamas Juan, ¿qué ha sido de tu vida?

A Mario, pongamos que se llama Mario, lo conocí en un autobús rumbo a San Antonio, Texas, a fines de mayo de 2022. Yo, que había aprendido a conducir automóvil dos o tres meses antes, no tenía la confianza suficiente para manejar un auto rentado en otro país, así que tomé un autobús.
El interior del vehículo era Latinoamérica comprimida en unos 50 asientos: acentos sudamericanos, centroamericanos, caribeños.
Varios niños pequeños, claramente de distintas madres, dormían en asientos diferentes usando pijamas idénticas. No era necesario ser Sherlock Holmes para armar el rompecabezas.
El asiento que encontré disponible fue el contiguo a Mario, pongamos que se llama Mario.
Como quien tiene mucho que contar y ha encontrado oídos frescos, Mario me dijo que era nicaragüense pero ya hace un tiempo radicado en Costa Rica. Con familia allá.
Interrumpió su relato una llamada. Que sí, mi amor, estoy bien, ya en el bus, ya en camino.
¿Usted tiene visa?, me preguntó Mario. Un nudo en mi garganta: sí. Ah, qué bien, ¿entonces vino a Estados Unidos en avión? Sí. Se hizo más difícil pasar el nudo. ¿Cuántas horas son de Ciudad de México a San Antonio en avión? Como unas dos horas.
Ah, qué bueno. Y Mario me contó que él tuvo que viajar encima de “La Bestia”, como se conoce a la red de trenes que llevan oficialmente mercancías pero al que se trepan como pueden migrantes que buscan aprovechar la ruta rumbo norte.
Que es muy difícil, continuó, y que se pasa mucho sueño, y que el frío es terrible, especialmente cerca del pico de Orizaba, me dijo. Fueron muchos días para llegar hasta allá. Que perdió mucho, que le robaron, que la ropa que tiene ahora mismo se la dieron hace poco, después de cruzar la frontera. Y ahora iría hasta Nueva Jersey, que tiene conocidos allá.
Allá a trabajar, a juntar y a enviar dinero a casa. El sueño migrante americano, es decir.
Un trayecto largo desde San Antonio a Nueva Jersey, le observé, haciendo el comentario más tonto del munco, tomando en cuenta que se lo decía a alguien que probablemente está realizando la parte más acomodada del viaje, sentado al fin en un asiento de autobús. Traigo mis papeles acá atrás, me dijo, como si me quisiera convencer. No me convenció, pero finalmente no soy a quien tenía que convencer.
¿Qué será de tu vida, Mario?
Los esfuerzos de ayuda a los migrantes en todo su recorrido suelen ser principalmente católicos. Las casas migrantes repartidas por todo México están todas o casi todas en manos de sacerdotes, religiosas y religiosos, que ven porque a su paso coman, descansen, se curen, se den un respiro.
Pero hay algo que no me esperaba. El constante llamado de los que están a cargo de esos oasis, especialmente en la frontera norte, a que los migrantes no arriesguen sus vidas persiguiendo el sueño americano que puede convertirse “en una pesadilla”.
Desde Tijuana, que tiene al otro lado del muro a San Diego, el sacerdote católico scalabriniano —y neoyorquino— Patrick Murphy me decía alguna vez: “Nuestro fundador, el Beato Scalabrini, siempre decía que el pueblo tiene el derecho de no migrar”.
Se necesita una “solución regional”, observaba el padre Murphy, “para arreglar las cosas en sus lugares de origen para que no tengan que migrar y tomar riesgos de vida”.
De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre 2024 y 2025, sólo en el cruce fronterizo de México y Estados Unidos, se han registrado 626 muertos y desaparecidos.
Mientras que 221 causas de muerte permanecen como “mixtas o desconocidas”, 189 se deben a “duras condiciones ambientales / falta de refugio, alimentos y agua adecuados”, 137 son casos de ahogados, 32 a “accidente de vehículo/muerte relacionada con transporte peligroso”, 18 fueron “muertes accidentales”, 17 por violencia y 12 por “enfermedad / falta de acceso a una atención sanitaria adecuada”.
Las dos más recientes se registraron a inicios de este mes. En un caso se habría tratado de un hombre ahogado en el Río Bravo y otro falleció víctima de un golpe de calor.
Me decía hace ya casi seis años el padre Murphy: “La muerte es una cosa muy fuerte para nosotros, porque hay otros que mueren que no salen en la foto, pero mueren en el camino. Por eso tenemos que buscar soluciones de vida, para que la gente no llegue a esta desesperación”.
Mi recuerdo y mis oraciones hoy, Juan y Mario. Y tantos más.